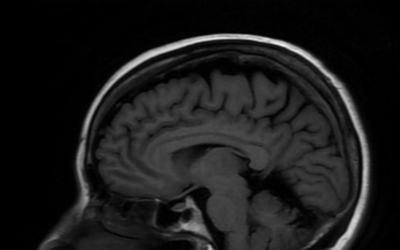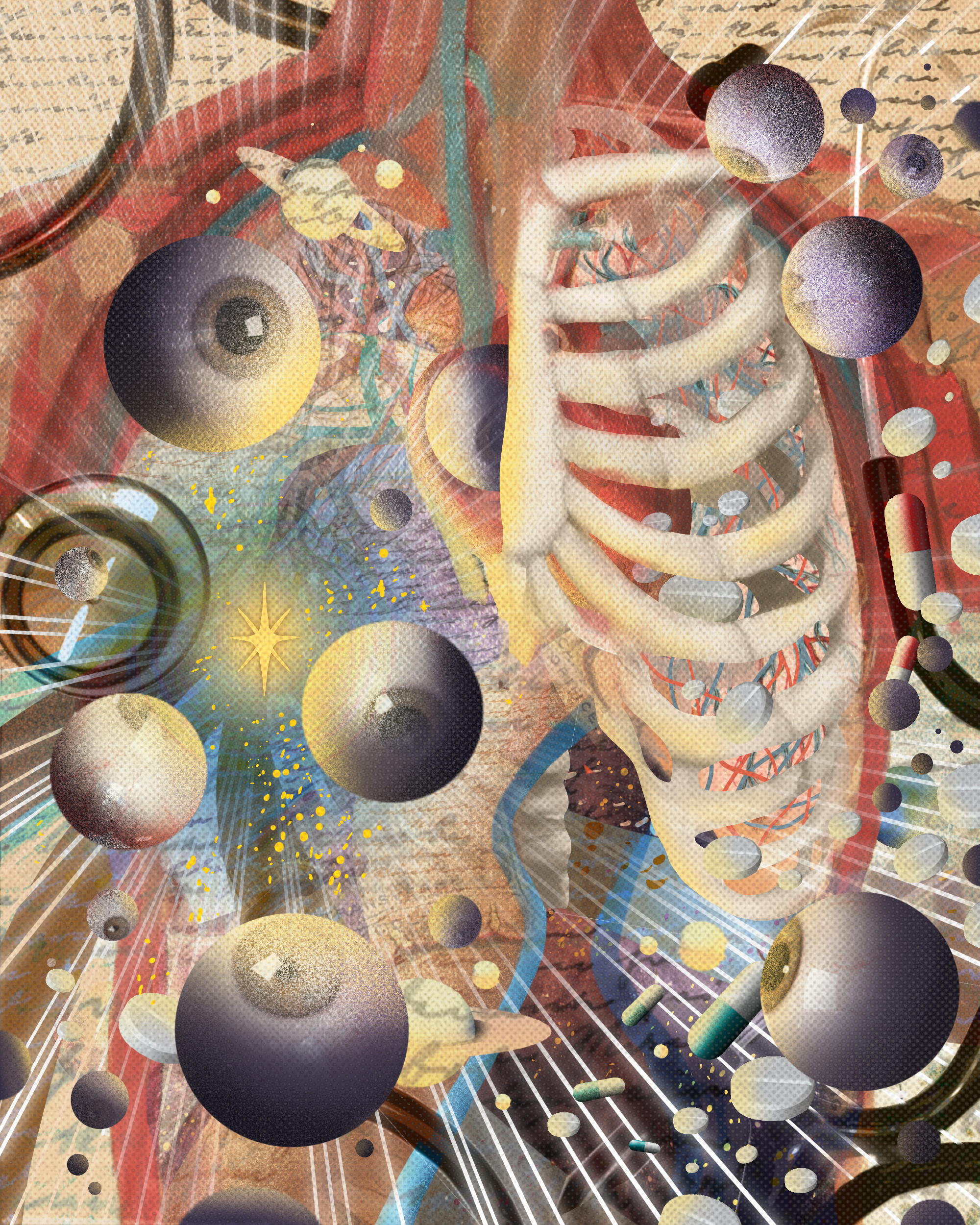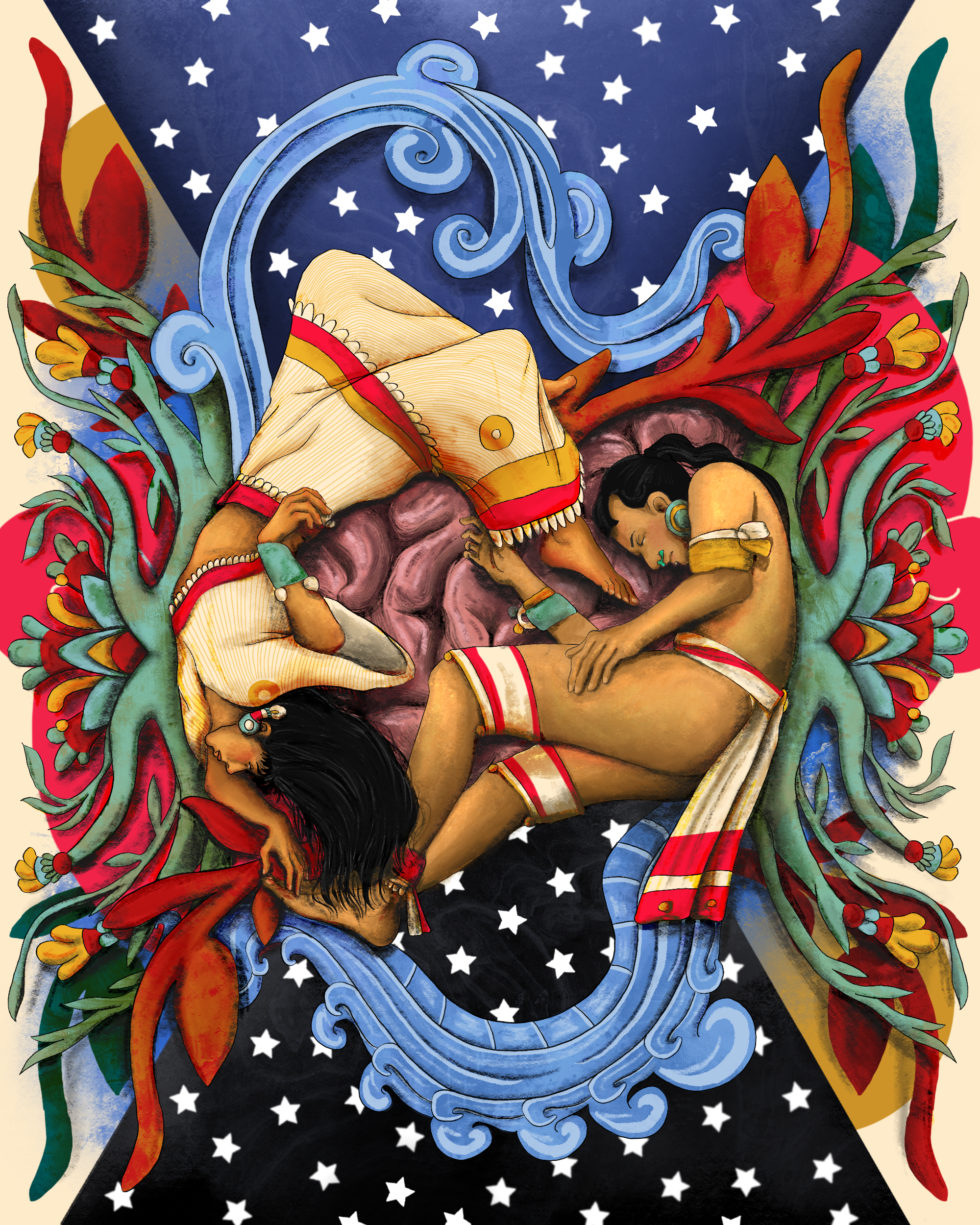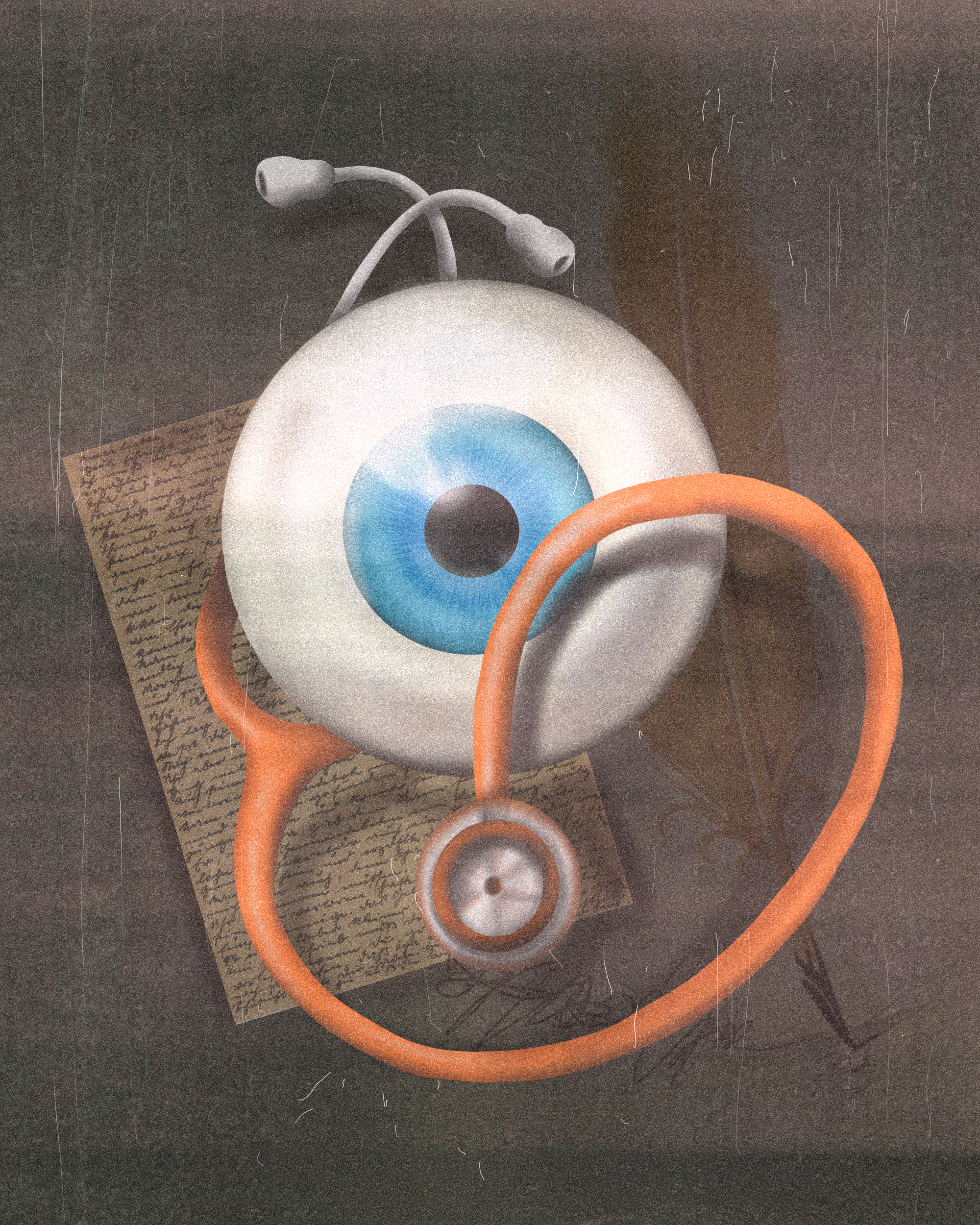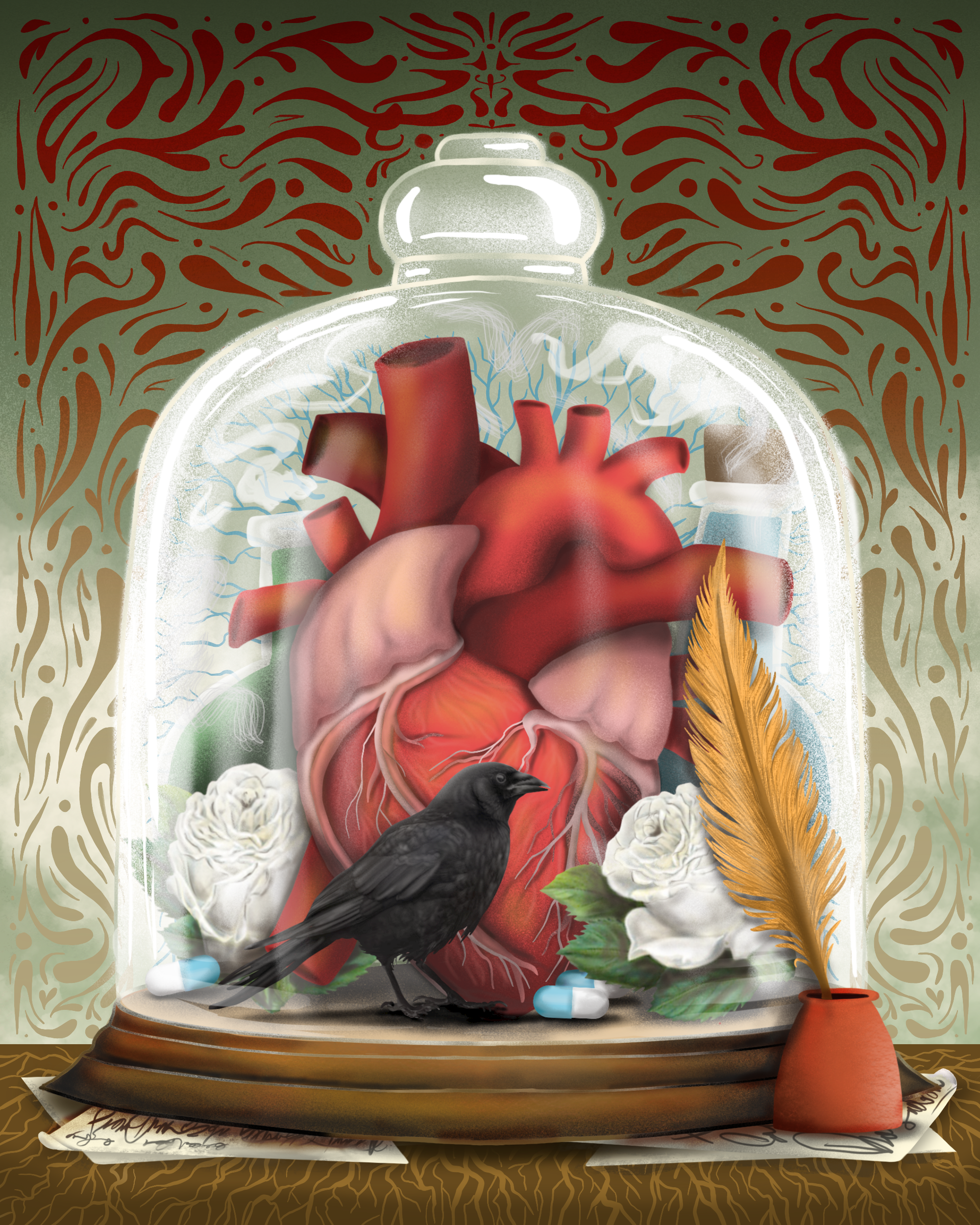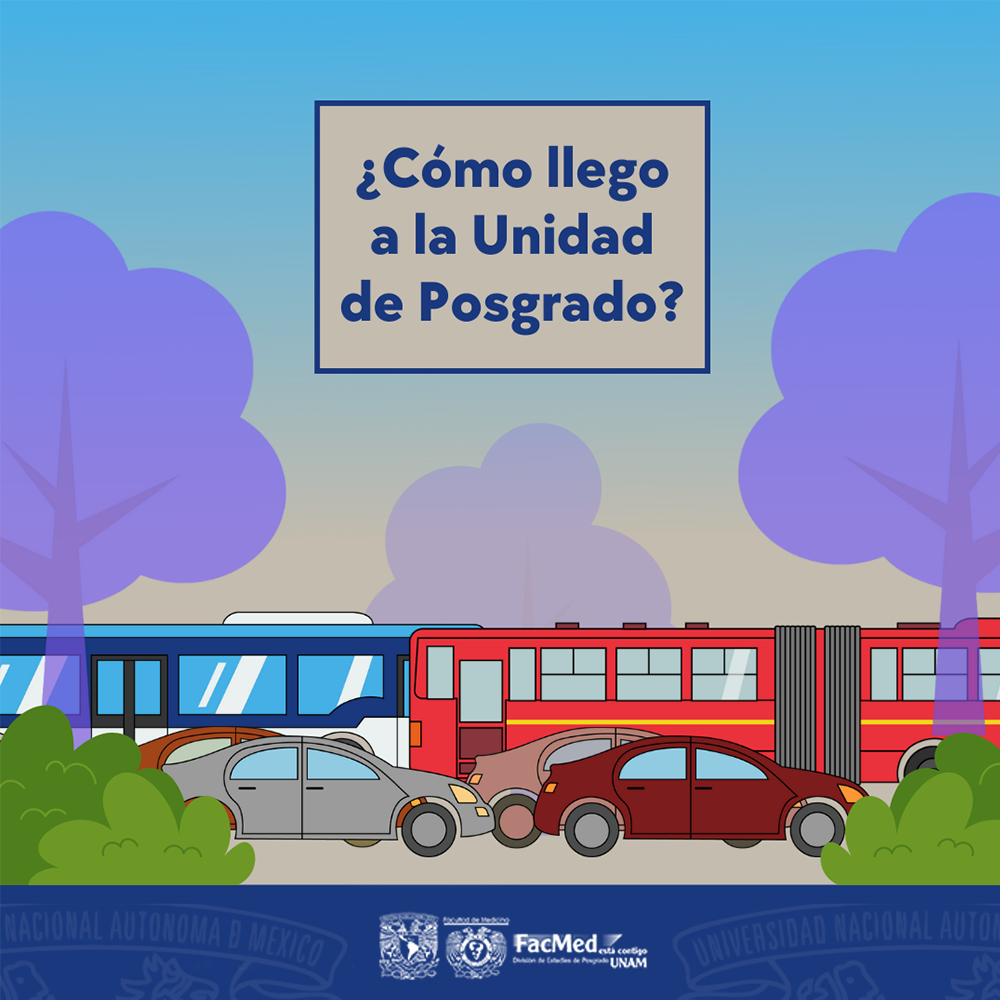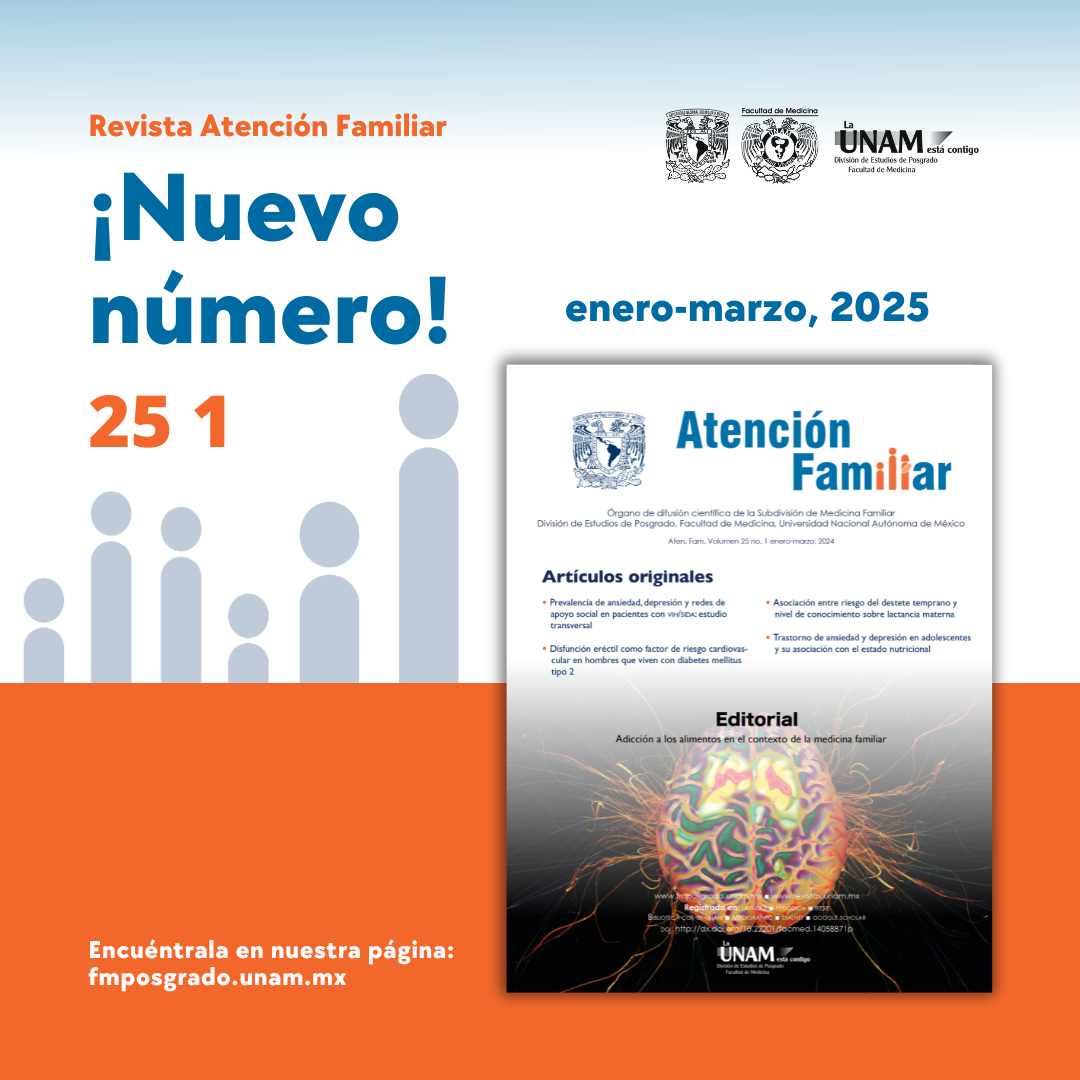Resumen: El experimento de Tuskegee (1932-1972) dejó un profundo impacto en la confianza de comunidades afroamericanas hacia el sistema médico. Este trauma histórico resurgió durante la pandemia de COVID-19, en el que sectores vulnerables, como afroamericanos, latinos y nativos americanos, mostraron desconfianza hacia las vacunas, influenciados por recuerdos de abusos en la práctica médica. Algunos afroamericanos relacionaron la rapidez en el desarrollo de las vacunas con el engaño sufrido en Tuskegee, temiendo nuevamente ser objeto de experimentación. Sin embargo, otros, incluidos descendientes de los afectados por Tuskegee, defendieron la vacunación, mostrando una evolución en la relación entre estas comunidades y la ciencia. A pesar de las barreras iniciales, la experiencia histórica y la ética médica mejorada ayudaron a generar confianza con el tiempo, destacando la necesidad de transparencia y respeto en futuras crisis sanitarias para evitar repetir errores del pasado.
Palabras clave: Tuskegee, COVID-19, sífilis, vacunas, consentimiento informado.
El horizonte de Tuskegee
El experimento de Tuskegee representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de la medicina y la investigación ética en los Estados Unidos. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública estadounidense condujo un estudio en Tuskegee, Alabama, en una comunidad afroamericana de bajos ingresos y escaso acceso a la educación formal. El propósito era observar el avance de la sífilis no tratada, aunque para 1945 se conocía ya que la penicilina podía curar esta enfermedad.
El estudio de Tuskegee es ampliamente reconocido como uno de los ejemplos más graves de experimentación no ética en seres humanos, con consecuencias devastadoras para los participantes, que incluyeron la muerte y el contagio de sus esposas y de algunos de sus hijos, quienes nacieron con sífilis congénita.
El inicio de todo
El estudio fue realizado en Alabama, una región donde la sífilis era altamente prevalente. Fue ideado por el médico Taliaferro Clark, quien originalmente propuso observar a los participantes sin tratamiento durante un periodo breve de seis a ocho meses. Sin embargo, debido a conflictos éticos y de intereses, Clark abandonó el proyecto. Se reclutaron 600 hombres afroamericanos de la zona, de los cuales 399 padecían sífilis y 201 formaban un grupo de control. A los participantes se les ofrecieron servicios médicos, comida y 50 dólares para gastos funerarios; no obstante, dado que muchos eran analfabetos, no se les informó de su diagnóstico ni del propósito real del estudio. Además, se les negó el tratamiento a fin de observar el avance natural de la enfermedad.
Para incentivar la participación, se les envió una carta titulada “Última oportunidad para tratamiento especial” en la que se les prometían beneficios. También se les solicitó autorización para realizarles autopsias post-mortem, prometiendo apoyo funerario para sus familias. Estos métodos de manipulación permitieron al estudio sostenerse durante cuatro décadas.
La revelación
A pesar de la existencia de códigos de ética para la práctica médica y la investigación, el estudio continuó hasta 1972. La periodista estadounidense Jean Heller fue quien, a sus 29 años, reveló al público los detalles del estudio tras ser informada por Peter Buxton, ex empleado del Servicio de Salud Pública. Esta publicación, lograda tras superar los prejuicios de género y edad de la época, apareció en The New York Times, desatando la indignación pública y provocando la cancelación del experimento. Para entonces, el estudio ya había causado la muerte de 28 participantes por sífilis y de 100 por complicaciones relacionadas; solo 74 lograron sobrevivir. Además, 40 esposas de los participantes se habían contagiado y 19 niños nacieron con sífilis congénita.
De lo malo, lo bueno
Tras el escándalo de Tuskegee, que expuso prácticas abusivas en la investigación médica, se desarrollaron normas éticas más rigurosas. En 1974 se publicó el Informe Belmont, que introdujo tres principios clave: respeto por las personas, beneficencia y justicia.
A estos principios se añadió el de no maleficencia. Estas directrices impulsaron el desarrollo del consentimiento informado, que otorga al paciente plena autonomía en la decisión de participar en la investigación. Con los principios de beneficencia y no maleficencia, se pretenden maximizar los beneficios y minimizar los riesgos en los estudios con seres humanos. Desde entonces, estas regulaciones han evolucionado en respuesta a los avances científicos y a las transformaciones sociales, adaptándose a nuevas demandas éticas en la medicina moderna.
El reflejo del pasado
Hoy en día, el legado de Tuskegee resuena en las actitudes de algunas comunidades hacia la vacunación durante la pandemia de COVID-19, declarada emergencia sanitaria mundial el 30 de enero de 2020 y concluida en 2023. La rapidez con la que se desarrollaron las vacunas generó desconfianza en algunos sectores de la población, especialmente en comunidades vulnerables que, como las afroamericanas, mantienen viva la memoria de incidentes como el de Tuskegee.
Un estudio en Estados Unidos exploró la desconfianza hacia las vacunas en tres grupos de Alaska: latinos, nativos americanos y afroamericanos. La comunidad latina expresó dudas y aceptaciones basadas en factores culturales y religiosos; por ejemplo, una persona señaló:
“Oré mucho por eso, pedí una señal y le pedí a Dios que me diera una dirección. Ahora, sé que eso no necesariamente funciona para todos, pero cuando recibí esa señal, supe que la vacuna no era para mí. … el único que sabe cuándo, él [Dios] me iba a llevar cuando me iba a llevar… así es como me sentí al respecto.”
En la comunidad nativa americana, las razones fueron similares, mientras que en la población afroamericana, la desconfianza estaba relacionada con el «trauma histórico» derivado del estudio de Tuskegee. Un entrevistado comentó:
“…con una enfermedad que está matando gente, me recuerda demasiado: es muy análogo al experimento de sífilis de Tuskegee. No quiero pasar por eso, y luego que no me traten por eso. O no quiero exponerme a algo y que me den el placebo y luego morir.”

Lecciones que marcan
Sorprendentemente, algunos descendientes de los participantes del estudio de Tuskegee han expresado posturas favorables hacia las vacunas, lo que refleja una compleja relación entre la memoria histórica y la confianza en la ciencia. A pesar de que eventos como el de Tuskegee ocurrieron hace más de medio siglo, continúan generando “traumas históricos” en ciertos sectores de la población, particularmente en las comunidades afroamericanas. Estos antecedentes contribuyeron a una desconfianza generalizada que, poco a poco, se fue disipando hacia las autoridades médicas durante la pandemia de COVID-19, en un inicio dificultando y posteriormente favoreciendo los esfuerzos de vacunación en estas comunidades.
A pesar de las trágicas consecuencias de este estudio, surgieron avances significativos en la defensa de los derechos humanos, incluyendo la creación de normas y leyes más estrictas para proteger a los participantes de investigaciones médicas. Este legado subraya la importancia de aprender del pasado para construir un sistema de salud más ético, inclusivo y confiable para todos.
Se vislumbra que aún nos faltan más pandemias por enfrentar debido al cambio climático, modificación en los estilos de vida, resistencia antimicrobiana etc., por lo que la memoria del pasado siempre debe estar presente en nuestras vidas.
¿Quieres saber más del tema, a través de la lente?
Te invitamos a ver la película “Los chicos de la señorita Evers” ganadora de los premios EMMY en 1997 y Globos de oro en 1998.
Sobre las autoras:
Área de desarrollo curricular de las especializaciones médicas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ciudad de México, México.
Sugerencia de citación:
Arce-Alfaro, V.Z. & García-Gómez, A. (2025, marzo). Cicatrices de Tuskegee: memoria, bioética y desconfianza médica en tiempos de pandemia. Medicina y Cultura 3(1), mc25-a04.
https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2025.3.1.4

Valeria Zeltzin Arce Alfaro
Cursó la licenciatura como médica cirujana en la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente es médica pasante del servicio social en la División de Estudios de Posgrado en el área de Desarrollo Curricular de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su principal interés radica en la difusión de la cultura y la ciencia, buscando siempre generar un impacto positivo en la comunidad a través del conocimiento y la educación.
Contacto: valeriazeltzin@gmail.com

Angélica García Gómez
La Dra. Angélica García Gómez es médica cirujana egresada por la Facultad de Medicina de la UNAM, con máster en educación para profesionales de ciencias de la salud por la Universidad de Barcelona y actualmente se encuentra en el área de Desarrollo Curricular de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus intereses son la educación médica, la farmacología clínica, el deporte, como el running, la música y el arte enfocado a la medicina por la sensibilización y humanismo que aporta.
Lecturas recomendadas
Heller, J. (1972, 26 de julio). Syphilis victims in U.s. study went untreated for 40 years. The New York Times. https://www.nytimes.com/1972/07/26/archives/syphilis-victims-in-us-study-went-untreated-for-40-years-syphilis.html
Ignacio, M., Oesterle, S., Mercado, M., Carver, A., Lopez, G., Wolfersteig, W., Ayers, S., Ki, S., Hamm, K., Parthasarathy, S., Berryhill, A., Evans, L., Sabo, S., & Doubeni, C. (2023). Narratives from African American/Black, American Indian/Alaska Native, and Hispanic/Latinx community members in Arizona to enhance COVID-19 vaccine and vaccination uptake. Journal of Behavioral Medicine, 46(1–2), 140–152. https://doi.org/10.1007/s10865-022-00300-x
¡Lee más de nuestro contenido!
Dr. Fernando Ortiz Monasterio, retrato de un cirujano iconoclasta
TV UNAM
Entrevista: Experiencia Musical
Fernando Saint Martin y Daniel Torres Araiza
Una obra maestra hecha a mano: Pinocho de Guillermo Del Toro
Leonardo García Tsao
Ciclo de cine Pacientes terminales
TV UNAM
El cerebro musical
Michele de L. Brêda Yepes