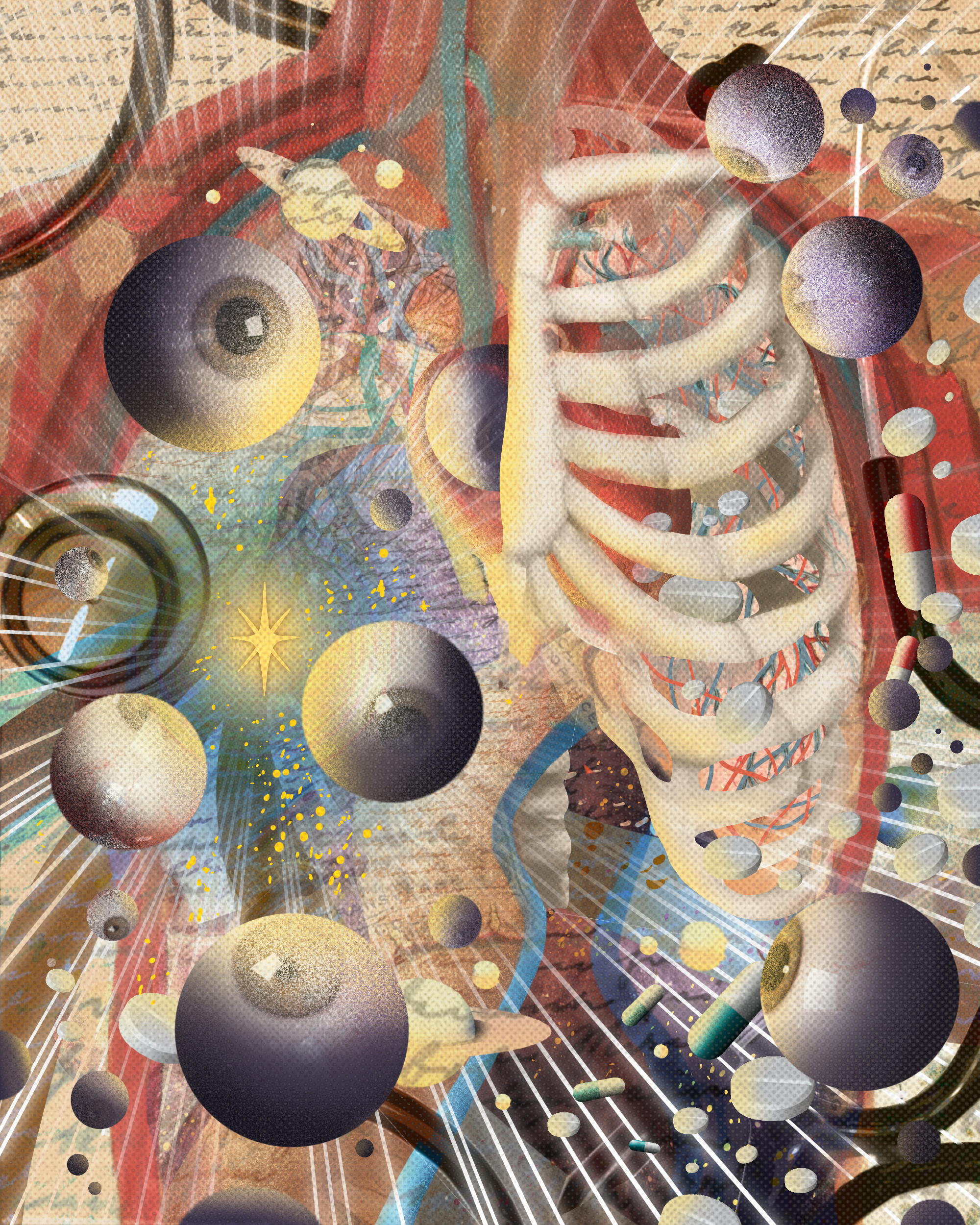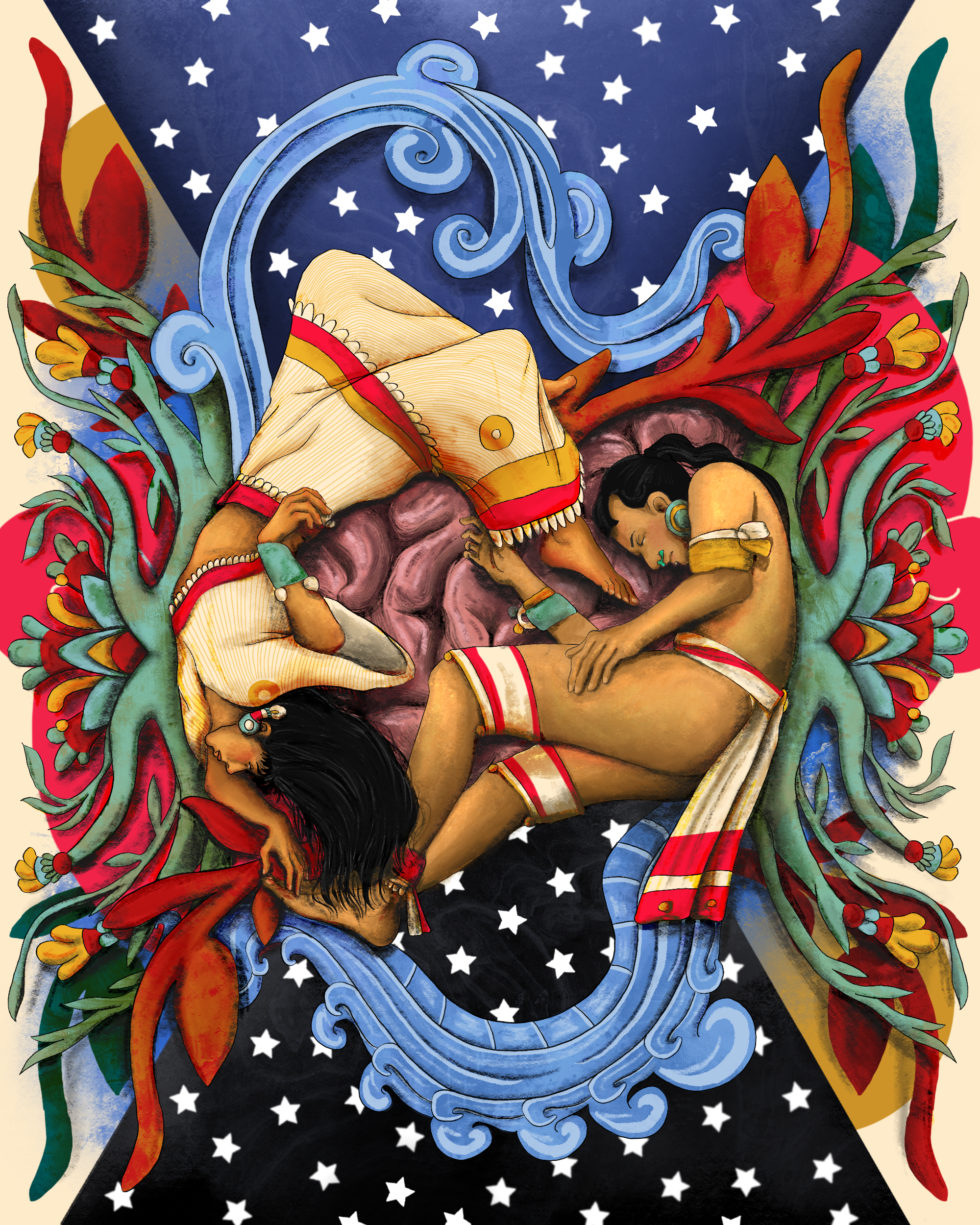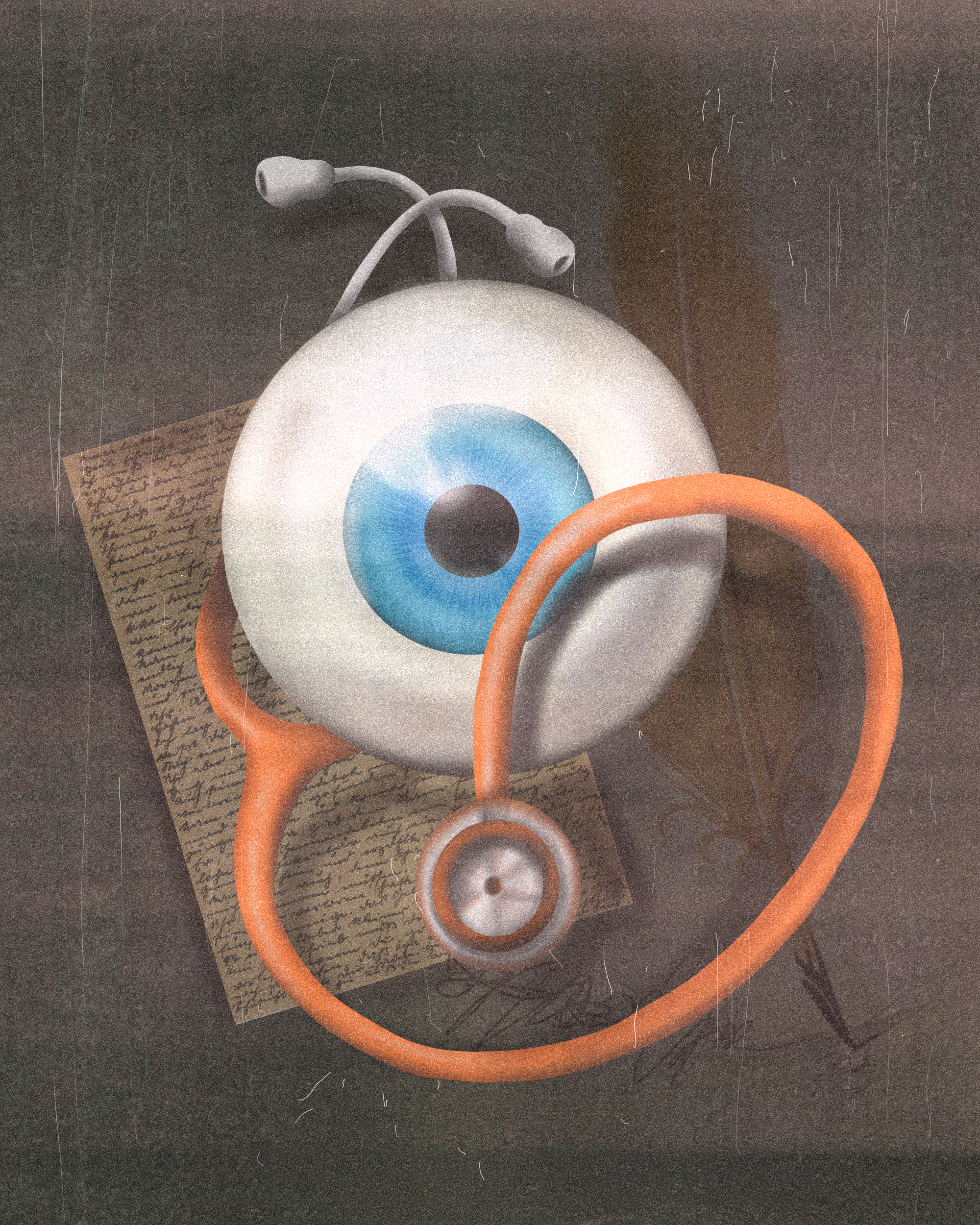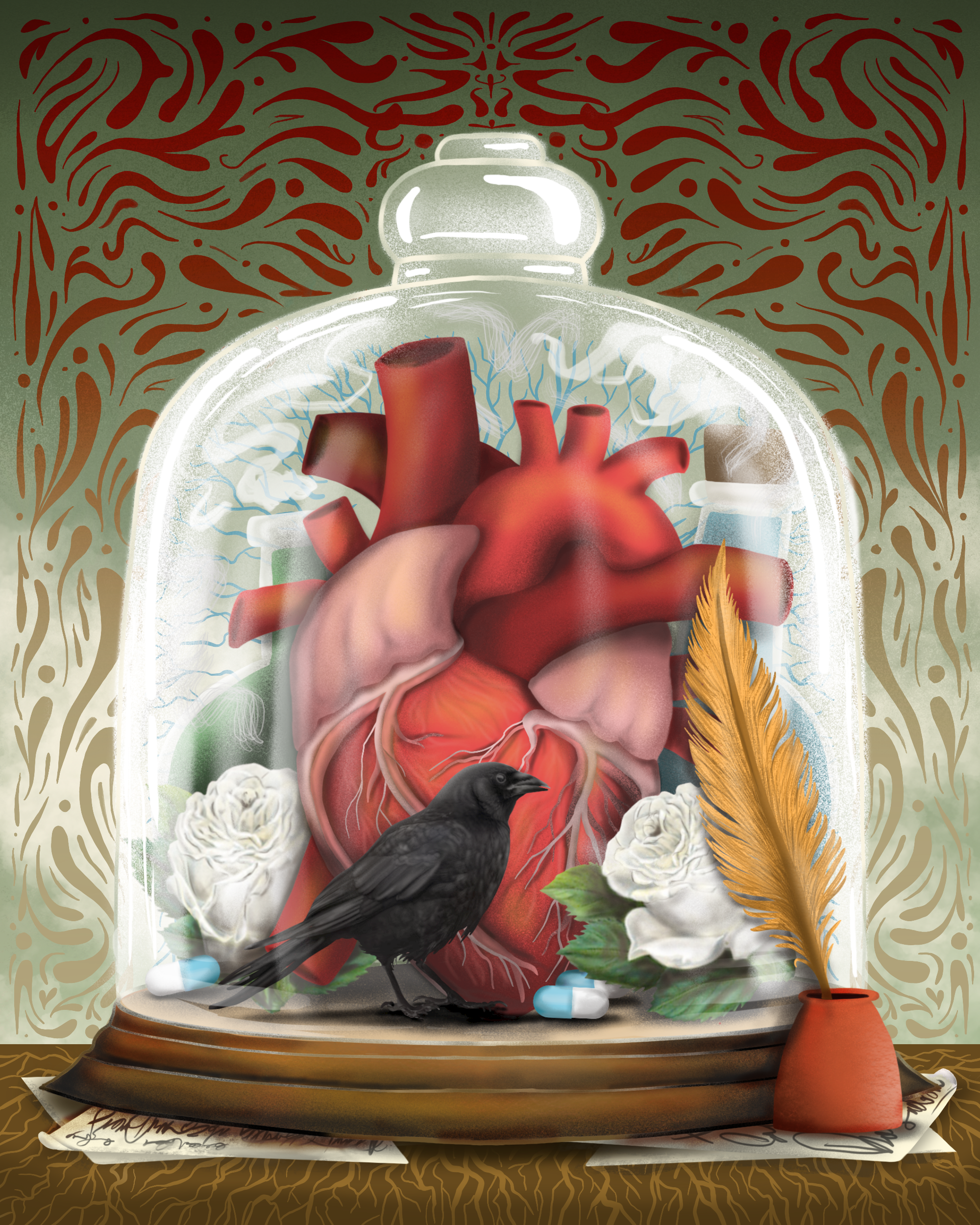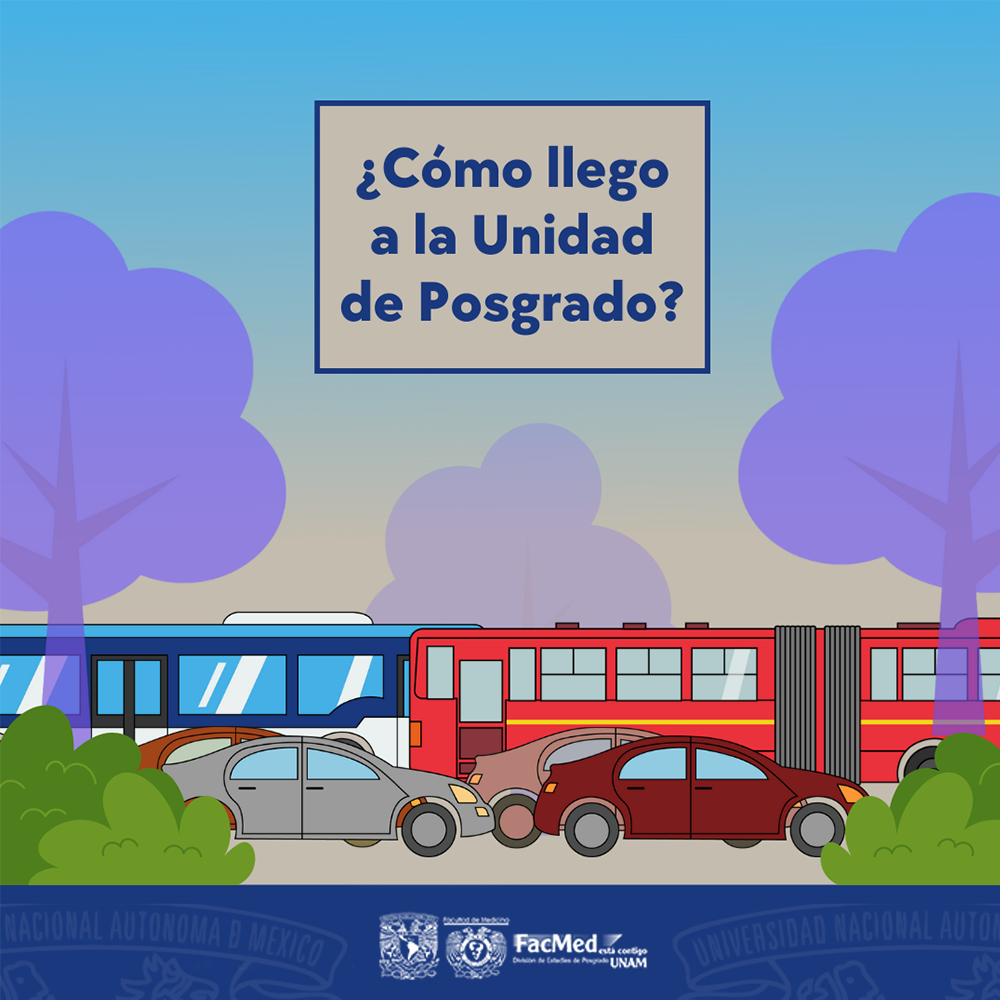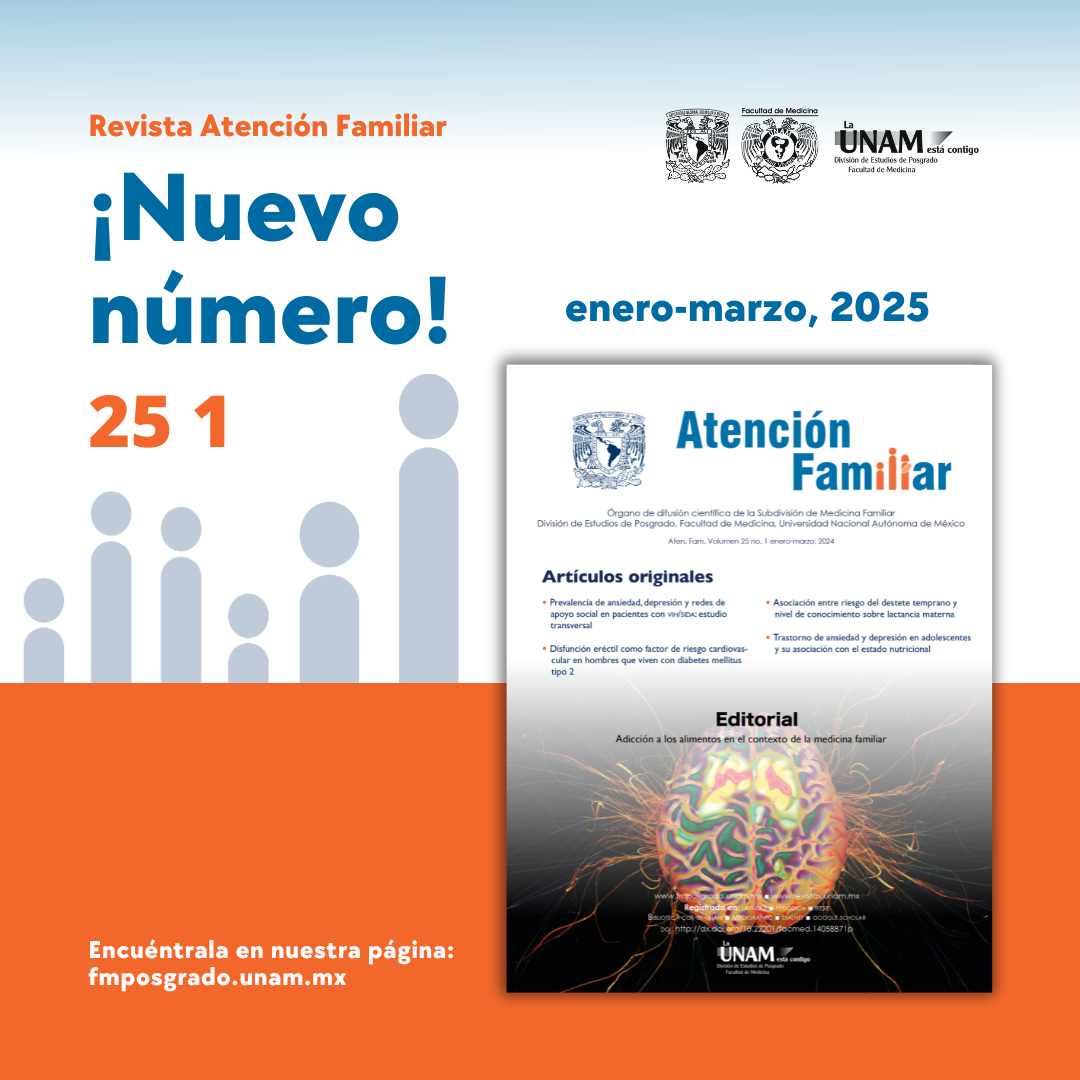Resumen: En este artículo se comenta el libro que reúne las contribuciones de Ricardo Tapia Ibargüengoitya sobre la bioética. Gustavo Ortiz, miembro del Colegio de Bioética, A.C. (como lo fue Tapia) seleccionó para el libro De neurociencias y bioética, publicado por la UNAM, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el Instituto de Fisiología Celular, las aportaciones más relevantes de quien fuera un gran investigador de las neurociencias, pero muy comprometido también con la reflexión y análisis de diferentes problemas bioéticos. Sobre todo de los que se relacionaban con sus prácticas y que lo llevaron a escribir en diferentes textos sobre la integridad científica, el principio y final de la vida, las adicciones, la clonación, la investigación con células embrionarias o la neuroética, por citar algunos de los temas incluidos en la obra mencionada.
Palabras clave: bioética, neurociencias
La contribución de Ricardo Tapia Ibargüengoitya (1949-2021) a las neurociencias es muy reconocida, especialmente sus investigaciones sobre la transmisión sináptica química y las enfermedades neurodegenerativas. Quizá se conoce menos su aportación a la bioética y por eso es una gran noticia la aparición del libro De neurociencias y bioética, publicado por la UNAM, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el Instituto de Fisiología Celular. Esta obra ha sido posible gracias a Gustavo Ortiz, miembro del Colegio de Bioética, A.C. (como lo era Tapia), quien se dio a la tarea de buscar, organizar y armar una compilación de los textos más representativos de este neurocientífico sobre los diferentes problemas bioéticos que más le interesaron.
Ha sido una experiencia muy disfrutable volver a leer algunos capítulos del libro y conocer otros que me eran desconocidos. En esta lectura se inspiran los comentarios que voy a compartir con el deseo de estimular en los lectores el interés por conocer, de manera directa, los datos, explicaciones y reflexiones de Tapia. En el libro se aprecia su pasión por el conocimiento, por la verdad, por la honestidad y por la química explicando el funcionamiento del cerebro. Nos habla de la capacidad de las neuronas de comunicarse entre sí y de la complejidad de sus cientos de miles de millones de sinapsis que generan todas las funciones cerebrales.
Hoy es posible defender que lo que nos hace humanos depende del cerebro, idea presente en este libro y en particular en los temas relacionados con el principio y el final de la vida. “No -dice Tapia- una mujer que aborta no asesina porque el embrión no es una persona, pues no tiene las bases neurobiológicas para tener actividad cerebral”. Del mismo modo, una persona en estado vegetativo permanente ya dejó de tener la función cerebral que antes le permitió tener conciencia y otras capacidades cognitivas que caracterizan a los seres humanos, de manera que no se justifica prolongar lo que ya es únicamente la vida biológica de un cuerpo.
Como bien señala Gustavo Ortiz en la introducción, Ricardo Tapia siempre defendió los valores de la ciencia, la ética propia de la investigación científica y la necesidad de argumentar, con base en el conocimiento que aporta la ciencia al tratar los diferenes problemas de la bioética. Defendía el avance de investigaciones que pueden dar información valiosa para el conocimiento y para diversos tratamientos y da el ejemplo del uso de la transferencia nuclear y las células troncales embrionarias. De hecho, esta defensa estuvo en el origen del Colegio de Bioética que Tapia, junto con otros miembros, fundó en 2003 para que fuera un contrapeso a grupos que existían en el país y opinaban e influían sobre diversos temas desde una perspectiva claramente confesional; más allá de su irracionalidad basada en la fe, que no daba lugar a la discusión, la postura de estos círculos obstaculizaba (como sigue sucediendo) el avance de la ciencia, así como el respaldo a derechos humanos y a la libertad de las personas para tomar decisiones en diferentes aspectos de su vida.
En cada texto de De neurociencias y bioética se nota un mismo método para analizar y argumentar. Para hablar de los dilemas éticos de las decisiones sobre el principio y el final de la vida, del uso de drogas, de la clonación (con fines de investigación o reproductivos), o de la neuroética, Tapia explica primero los aspectos científicos que los no especialistas en neurociencias necesitan conocer para entender la problemática que él subraya. Sólo así puede funcionar la bioética; no hay forma de problematizar los temas que estudia sin comprender su base científica. Por lo mismo, sostiene que no se deben tomar decisiones políticas para definir qué se puede investigar o para determinar qué libertades individuales se van a permitir o prohibir sin tomar en cuenta lo que aporta el conocimiento científico y menos basándose en dogmas religiosos. Y esto, lamentablemente, ha ocurrido en nuestro país. Un ejemplo es lo que sucedió tras el gran avance que significó la ley que permitió la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal en 2007; fue seguido por la modificación de las constituciones de diversas entidades del país para ajustarse a las indicaciones del Vaticano: establecer que el ser humano debe ser tratado como persona desde el instante de la concepción.

En el libro se analizan algunos argumentos relacionados con la defensa de la dignidad que los grupos confesionales utilizan, al parecer con la idea de dar pruebas contundentes y suficientes sobre diferentes temas. Un concepto que sirve muy bien cuando se trata de que la persona misma diga qué le parece digno e indigno en su vida, pero cuestionable en la forma en que se ha usado. Tapia muestra el absurdo al que lleva la lógica de los razonamientos que se usan. Nos dice, por ejemplo: si destruir cigotos sobrantes en la fertilización in vitro se considera un genocidio, porque se afirma que son personas que tienen dignidad, habría que prohibir también el método de reproducción sexual habitual, pues suelen perderse de manera inadvertida entre 20 y 50 por ciento de los óvulos fecundados que no son implantados en el útero.
Las sociedades tienen dificultad para admitir nuevos conocimientos científicos o las técnicas que se desarrollan a partir de ellos. Parecería -comenta Tapia- que la ciencia no acaba de tener el lugar que requiere en la cultura porque a las personas les gusta creer en un ser poderoso que todo lo explica y promete la felicidad después de la muerte. Algunas podrán hacer compatible la explicación racional y científica con creencias religiosas, pero muchas no y perciben la ciencia como una amenaza que los puede confrontar con su desamparo. Por eso surgen miedos ante los avances científicos; quizá también por un rechazo natural a lo nuevo, pero no hay duda de que los grupos religiosos azuzan estos temores con desinformación. Así pasó con la fertilización in vitro ante la que había una gran oposición. Por suerte, los miedos finalmente se superan y eso ha permitido el nacimiento por ese método de más de cuatro millones de bebés que no podrían haber existido de otra manera. Tampoco el miedo impidió, años antes, la investigación sobre el ADN recombinante que ha traído un invaluable conocimiento sobre genética, del que se han desprendido innumerables beneficios.
Tapia sostiene que la ciencia es amoral, pero tiene sus propios principios que son la autonomía, la ética y la libertad. La ciencia busca siempre la objetividad con honestidad, integridad y autenticidad. Por supuesto, no todos los científicos siguen estos principios, pero cuando hay fraudes, éstos se pueden descubrir gracias a la propia lógica de la ciencia que debe replicarse; cuando otros investigadores no pueden repetir un experimento ya publicado, se sospecha de sus resultados.
Y de todas las ciencias, las neurociencias representan “la conciencia estudiándose a sí misma”. De sus avances y diversas aplicaciones han surgido problemas éticos y sociales inéditos de los que se ocupa la neuroética. ¿Es válido usar drogas para expandir el funcionamiento de la memoria, las llamadas “drogas listas”?, ¿o para modificar el estado de ánimo y hacer personas más felices? Lo que se ha aceptado es usar fármacos para curar enfermedades, pero hay opiniones encontradas sobre si también es válido usarlas sólo con el fin de mejorar algo que en principio está bien. Para oponerse, se ha recurrido al argumento de que sería “antinatural” y estaría mal porque sería un mejoramiento “artificial” como si eso fuera una razón. Quizá tiene más peso el argumento de que se ampliarían las diferencias sociales pues serían los privilegiados los que tendrían acceso a estas drogas; sería una distribución injusta, pero de hecho eso ya ocurre en el acceso a la atención médica que es bastante desigual.
La neuroética también advierte sobre la posibilidad de invadir la privacidad de las personas mediante la técnica de imagen funcional por resonancia magnética. Como ya se ha discutido respecto a la información genética, debe evitarse el uso perjudicial de hallazgos que no deben caer en manos de aseguradoras o de empleadores. Y como éstos, existen otros dilemas presentados por Tapia. ¿Sería ético -superados los problemas técnicos- crear quimeras de primates no humanos con humanos? Si se pueden numerar valiosas aportaciones de este tipo de experimentación, en caso de decidir prohibirla tendría que haber argumentos bien sustentados. Un último ejemplo de problemas de los que se ocupa la neuroética es el del uso y abuso de las drogas. Este fue un tema que interesó mucho al neurocientífico, quien criticó enfáticamente la política de la prohibición. No ha dado resultados y ha tratado a las personas con problemas de adicción como criminales, cuando su situación es un tema de salud. Las drogas no deben prohibirse sino regularse. La prohibición es un atentado contra la libertad individual y el respeto a la autonomía personal.
Cuando el tema sobre la interrupción legal del embarazo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tapia tuvo una importante contribución al explicar, desde el punto de vista neurobiológico, el desarrollo del embrión. Aportación que contrastó con las intervenciones, basadas en dogmas, de diferentes iglesias, aun cuando se presenten como argumentos pseudo cientificos al defender la vida del cigoto por el hecho de tener un genoma completo. La iglesia católica que así argumenta cree que el demonio existe y se debe exorcizar. De ahí, que sea tan peligroso que la fe no requiera ninguna justificación y con base en ella se defienda, en pleno siglo XXI, el creacionismo, por poner un ejemplo.
En De neurociencias y bioética leemos la propuesta de defender un ateísmo activo que reconozca la libertad individual para creer, pero que se ocupe de combatir las explicaciones dogmáticas y denunciar los peligros de la religión que promueven la ignorancia y el abuso de derechos civiles. Junto con ello debe mantenerse la laicidad y asegurarse que las religiones no intervengan en políticas que afectan a toda la sociedad.
Sugerencia de citación:
Álvarez-del Río, A. (2025, marzo). El interés de Ricardo Tapia por la bioética. Medicina y Cultura 3(1), mc25-a10. https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2025.3.1.10

Asunción Álvarez del Río
Es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM.
Profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son: la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida.
Entre sus publicaciones están Práctica y ética de la eutanasia (FCE), Un adiós en armonía (Grijalbo) con Elvira Cerón y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer (Fontamara) con Isaac González y Joaquín Gutiérrez.
Es nivel II del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Fue presidenta del Colegio de Bioética, A.C. de 2021 a 2024. Es presidenta de Libertad para Morir, A.C. y de la World Federation of Right to Die Societies.
Lecturas recomendadas
Tapia, R. (2023). De neurociencias y bioética. Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
¡Lee más de nuestro contenido!
Una frontera difusa entre la psiquiatría, la neurología y la cultura
José Carlos Medina-Rodríguez
En busca de la inmunidad perdida
Alberto A. Palacios Boix
El cuerpo obeso como espacio de existencia
Raúl Sampieri Cabrera
Análisis anatomo-fisiológico del poema Primero sueño de Sor Juana
Miguel Ángel Olarte Casas
Desentrañando los secretos genéticos de la mente: historia y desafíos
Gabriela Ariadna Martínez Levy
Cicatrices de Tuskegee: memoria, bioética y desconfianza médica en tiempos de pandemia
Valeria Zeltzin Arce Alfaro y Angélica García Gómez